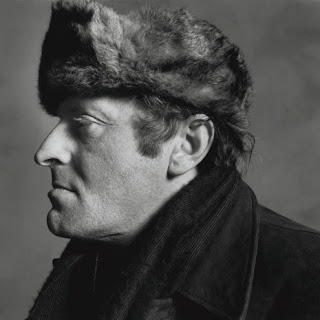1.
Tenemos, cada uno de nosotros, dos presencias: una, evidente, este cuerpo; otra, más sutil, la de la voz. Podemos grabarla, perderla, educarla, hacer que copie sonidos, pero la voz es un animal salvaje que manifiesta algo ajeno a nosotros. Algunos tratan de domesticarla: le enseñan trucos, la hacen saltar por aros de fuego, alcanzar el preciado do de pecho; gentil como un gato de la selva, de pronto se vuelve grito y somos apenas una fuente, un accidente natural como un volcán. El tigre blanco muerde al entrenador frente a la comitiva de las Vegas, y no se limpia las manchas de sangre de los belfos. La voz puede amaestrarse, pero no domesticarse.
2.
Como bien saben los cantantes, el cuerpo es una caja de resonancia; en cierto sentido, el cuerpo es el eco de la voz, además de su pilar. Una evidencia de que la voz no está supeditada al cuerpo podría ser que crecen, voz y cuerpo, a intervalos diferentes: una voz joven y melodiosa puede emerger de un cuerpo enfermo y castigado, mientras que una voz muerta --casi un ruido sordo, se diría-- puede venir de un cuerpo hermoso, pero, como dice el vox populi, que se ve mejor callado. Claro, el cuerpo impregna a la voz de ciertos estados, pero al ver la fotografía de alguien raramente podemos darnos una idea de su tono, timbre o coloratura de voz. No es raro sentir que las voces de las personas no corresponden en general a su fisionomía.
3.
Dos experiencias me han mostrado que la voz no sólo es un atributo sobrevalorado y utilizado con poca pericia, sino que a veces es del todo innecesaria:
3.
Dos experiencias me han mostrado que la voz no sólo es un atributo sobrevalorado y utilizado con poca pericia, sino que a veces es del todo innecesaria:
Tuve la oportunidad de asistir a una obra de la compañía teatral Seña y Verbo, integrada por actores sordomudos. Presentaban un compendio de la historia de México; sus cuerpos, de más está decirlo, hablaban. Pensé en el conocido dictum de Huidobro para los poetas: “No cantes la rosa, hazla florecer en el poema”. Estas palabras, cosa rara, adquirían pleno sentido precisamente en ausencia de palabras; y sobre todo, de voz. Las manos dúctiles de los actores tomaban las formas más inesperadas: armas, monumentos, espacios, campos, explosiones, sangre. Los ojos tenían una plasticidad y una transparencia que reflejaba y proyectaba las intenciones del cuerpo: se dice que los ojos son espejos del alma, pero pocas veces se dice que son también su amplificador. Cabe decir que, fieles a una dramaturgia grotoskiana, el escenario estaba habitado solamente por las tres presencias de los actores, y no utilizaron escenografía ni utilería casi. Si no necesitan voz --que en el escenario valdría por la representación utilitaria de sentimientos a través del parlamento--, me dije, mucho menos decorados figurativos --que en el escenario valdrían por la representación del mundo, contra la que el Teatro Pobre se impuso. Como en la danza contemporánea, por ejemplo, lo que está en juego es una escritura basada en el cuerpo; o mejor: una escritura escrita por el cuerpo. Objeto de escritura y producto de la escritura.
4.
La segunda experiencia que muestra la poca si no nula utilidad de la voz, me la contó una profesora que tuve en la facultad de Letras. Maestra en lingüística con doctorado en semántica, docente, investigadora y portadora de todos los títulos que la castración simbólica impone sobre el sujeto académico como los frutos de un árbol muy cargad, o las evidencias de una mente abocada a las ciencias del lenguaje, esta querida mujer decidió un buen día asistir a un retiro Vipassana. Esta es una antigua técnica de meditación basada en la auto-observación. Durante 10 días se vio virtualmente encerrada en la naturaleza, como sugería Fichte a los jóvenes idealistas en el xix, junto a un grupo mixto de unas 15 personas. En ese tiempo, el practicante de Vipassana debe adscribir una sólida disciplina basada en el silencio: un voto que arranca la voz como estructurador de deseos, que la suprime de un sólo golpe.
4.
La segunda experiencia que muestra la poca si no nula utilidad de la voz, me la contó una profesora que tuve en la facultad de Letras. Maestra en lingüística con doctorado en semántica, docente, investigadora y portadora de todos los títulos que la castración simbólica impone sobre el sujeto académico como los frutos de un árbol muy cargad, o las evidencias de una mente abocada a las ciencias del lenguaje, esta querida mujer decidió un buen día asistir a un retiro Vipassana. Esta es una antigua técnica de meditación basada en la auto-observación. Durante 10 días se vio virtualmente encerrada en la naturaleza, como sugería Fichte a los jóvenes idealistas en el xix, junto a un grupo mixto de unas 15 personas. En ese tiempo, el practicante de Vipassana debe adscribir una sólida disciplina basada en el silencio: un voto que arranca la voz como estructurador de deseos, que la suprime de un sólo golpe.
Este silencio no implica, por decirlo así, solamente el “no uso” de la voz, sino el silencio de todos los lazos que lo unen al mundo: celulares, laptops, iPods, incluso libretas o libros y todas las prótesis que impidan al practicante observarse de cerca deben dejarse en la “civilización”. Su relato al volver fue asombroso y terrible. En absoluto silencio durante las largas horas de meditación, durante las tareas comúnes --cocinar, lavar la ropa, etc.-- y durante los pocos espacios de ocio, el pequeño grupo de desconocidos conformó una pequeña aventura digna de un drama shakespereano: intrigas, negociaciones, grupos de poder, incluso romances rotos y recuperados y todo sin la intervención de una sola palabra. Cierta pareja resolvió incluso divorciarse (se me ocurre que, sin voz, no podían sostener el relato fantasmal de su relación). Por su parte, la doctora se enfrentó a una decisión brutal: ¿cómo practicar la docencia y la investigación de los códigos del lenguaje articulado si enfrentó por sí misma la ineficacia misma del lenguaje, o la victoria del silencio sobre la comunicación? "El lenguaje no sirve para nada", nos dijo. Estas consideraciones, vale decirlo, la atormentan aún hoy en día.
5.
Un viejo dicho árabe dice "si no puedes decir nada más bello que el silencio, calla." ¿Pero cómo poder sostener esta prerrogativa moral frente a un mundo de ocupaciones, de intercambios inanes que dan la sensación de comunidad, de producción vocal sin fin del ego para hacerse notar frente a los otros? Cómo, pues, cuando una importancia tan grande se le atribuya a la "sociabilidad", al "verbo", que en jerga popular de México indica el parlamento de la conquista amorosa: su contenido no importa, pero su eficacia lo es todo. Desde una posición cínica, podríamos afirmar que el hombre ejerce este "verbo" para dar a la mujer la ilusión de comunicación, de intimidad. Ella sabe que él no es el príncipe azul, pero se comportará como si lo fuera de acuerdo a la eficacia del "verbo". Ella quiere creer, y también él, a su modo, en lo que se dicen mutuamente.
Paradójicamente, cuando uno es tímido casi a niveles patológicos, como es mi caso, se tiende a llenar el diálogo de discurso, a desviarlo, a explorar nuevas aristas de cosas sin importancia. "Salir" con alguien, en el sentido de preparar un terreno neutral para que dos personas se conozcan y evalúen mutuamente como posibles compañeros de celda, digo, de relación, en lo que respecta a la voz, obedece a la misma lógica de las campañas políticas: el candidato usará su voz para persuadir, convencer, desvirtuar al enemigo --la figura problemática de los ex--, así como para encomiar y atraer hacia sí al otro. La voz es también el dispositivo de la promesa: a través de ella se articula el futuro, todo lo que no es. La voz siempre pertenece al pasado o al futuro, nunca al presente.
6.
La palabra poética, sin embargo, al no perseguir un objetivo cuya eficacia se mida por su eficacia comunicativa, hace uso de la voz de una manera muy distinta. La risa, como sabía Bergson, sigue los mismos mecanismos que lo poético para estructurarse: es una respuesta involuntaria que indica aceptación, y que distorsiona la voz para habitar el espacio de la recepción del sentido. Somos parte del sentido, por eso reímos.
Hoy asistí a una intervención poético performática en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Fue convocada por Victor Ibarra Calavera (cuyo libro RQIEM es uno de los objetos literarios más provocadores que se hayan visto) y sus secuaces, ínclitos situacionistas de la escena chilanga. De camino encontré a Carlos Atl, cuya voz sobre un escenario merecería un post aparte. Caminábamos y hablábamos y llegamos a la plaza, tomada ya por un altar de libros, decenas de ellos, formando un medio círculo en el suelo. Unos gritaban en un megáfono roto, otros tocaban notas al azar en un saxofón, una guitarra, un bajo. Un chico gritaba cosas ininteligibles a través de un largo altavoz de cartulina (y cuando digo "largo" piensen en algo de más de dos metros de largo que se ve a la distancia.)
Aquello era un carnaval situacionista. Atl dejó de caminar conmigo y se integró naturalmente al ritmo de la escena: roció agua sobre un libro que se quemaba y comenzó a gritar, a saltar, a bailar. Asumí la peligrosa posición de espectador y vi un celular caer del cielo y destrozarse, un libro quemándose, un chico siendo atado con cinca adhesiva, máscaras de José Emilio Pacheco en los rostros de los niños, gritos desaforados en una bocina portátil y mímicas de orangutanes. Además, una suerte de performance duracional que consistía en seguir a un incauto transeunte con un megáfono mientras se emiten ruidos guturales a pocos centímetros de su cabeza, luego a otro, luego a otro. Esta vez nadie salió lastimado. No siempre ha sido así.
Carnavalización caníbal, fiesta peligrosa que convirtió en escenario el espacio público, apuesta por la negación de la literatura y la tradición, la creación de una atmósfera subversiva por cualesquiera medios al alcance exceptuando la palabra. Fue un domingo cualquiera.
Una fiesta en general depende poco de la palabra y mucho de la risa, en lo que tiene ese gesto de reconocimiento del otro. Pero el espacio de convención de la fiesta está limitado por un bar, una sala, un lugar propicio para su tener lugar. Pienso en la coreografía de una fiesta "normal": bebemos, bailamos (bueno, algunos fracasamos miserablemente en el intento, pero hay mujeres que son como esos yogis que comunican conceptos bailando, cifrando un lenguaje a través del cuerpo), hablamos (frente a atronadoras bocinas, cuántas veces), discutimos, abrazamos, reímos. Es decir, hacemos lo que se supone que se debe de hacer en una fiesta. ¿Pero qué pasa cuando el lugar de la fiesta es la acción? Acciones como la de Tlatelolco de hoy crean su lugar mediante la acción, y toda acción en este contexto es pertinente. Aunque no soy muy adepto a ninguno de los dos tipos de fiestas descritos, debo confesar que esta ruptura de convenciones me llega a veces como aire fresco.
Me quedé cosa de una media hora, durante la cuál el ritmo de las acciones no disminuyó en intensidad. A manera de despedida, tomé un libro, arranqué hojas y me las metí en la boca, escupiéndolas a Calavera quien me guiaba con una risa loca a través del espacio.
La voz no es sólo palabras, y las palabras no necesariamente comunican. Ya lo decía Nicanor Parra: me doy a entender a estornudos.
Las palabras invisibles también son palabras.